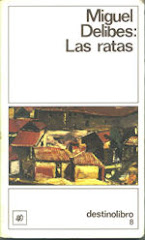Vaya por delante que este es un tema que me toca la fibra sensible, así que primero voy a tirar por lo emocional, y ya luego, trataré de ser más objetivo.
Para empezar, las normas están muy bien, pero en mis cuatro años de profesor en una de las zonas más desestructuradas de Madrid, de poco me han valido. Sin flexibilidad, poco se puede enseñar a niños como éstos. No sé, a lo mejor en un colegio privado, con niños pudientes, son útiles, pero donde yo estoy, si se aplican a la fuerza, no lo son.
En estos cuatro años he tenido el placer de dar clases a varias niñas marroquíes (una nacidas en Madrid, otras no, pero esto tampoco tenía nada que ver, porque son madrileñas igualmente, y siempre les he insistido en eso, en que no por ser españolas van a ser menos "moras", como ellas mismas dicen, y que tener dos nacionalidades es un tesoro que más quisiéramos muchos, y que sería una estupidez rechazar cualquiera de las dos). De todas estas niñas, ninguna ha traído pañuelo a clase, porque no lo usan. (Y aprovecho para adelantar que me niego a llamarlo yihad o hiyab o cómo coño sea, porque la denominación, que en un principio se acogió por políticamente correcta, ahora parece que se usa para producir extrañamiento, y ya está bien, coño. Además, que son las propias niñas marroquíes las que lo llaman así: pañuelo, porque es un pañuelo, ¡un pañuelo! ¡no un misil ni una bomba de destrucción masiva!). Como decía, las niñas a las que he dado clase nunca han llevado pañuelo, pero en mi instituto sí que que hay unas cuantas de los módulos profesionales que lo llevan y nunca ha pasado nada. (Y eso que lo de las gorras sí que está prohibido.)
Por eso he pensado más de una vez en lo que pasaría si de pronto, alguna de estas alumnas a las que llevo dando clase ya varios años, apareciera en clase con el pañuelo a la cabeza. Y lo que respondería si alguno me dijera que ya no les podría dar clase. Y lo tengo muy claro, los mandaría a todos a tomar por culo. A ver quién se atreve a decirme a mí que no puedo yo dar clase a esa niña. Repito: a ver quién se atreve.
Porque eso de que los que vengan de fuera se tienen que adaptar suena muy bien. Pero lo que es yo, nunca he creído en el proceso de adaptación, o en la educación, como algo de un día. Por más que me empeñe, por mucho que les quiera mostrar otros mundos a través de la literatura, mis alumnos no dejan de ser chonis, o barriobajeros, o quinquis, o machistas, o xenófobos, en un sólo día. Por mucho que yo trate de inculcarles un modelo laico, mis alumnos marroquíes no se dejan iluminar de un día para otro por el fulgor del agnosticismo. No, son creyentes. Muy creyentes. Y acatan las normas del Islam. Las que nos gustan y las que no (y eso siempre desde nuestro punto de vista).
Pero igual pasa con cualquier otra religión: hoy, una niña, española de toda la vida, me miraba ojiplática cuando le he dicho que lo de Adán y Eva es sólo una metáfora. ¿La he convencido? Probablemente no. Primero tendrá que saber qué es una metáfora. Después tendrá que aprender sobre la posición oficial del catolicosmo actual con respecto a nuestros "primitivos padres". Después tendrá que construirse su propio armazón crítico. Y eso, señores, es el proceso educativo. Un proceso que necesita algo más que un día de clase, y por supuesto algo más que una norma desvirtuada y aplicada sin sentido para alejar a aquéllos que nos producen incomodidad.
Un ejemplo. Una alumna marroquí pero nacida, como ella dice muy orgullosamente, en La Paz (el hospital de Madrid) y a la que llevo dando clase tres años seguidos, se negó a entrar en una iglesia en una excursión a Italia. Los profesores tuvieron que llamar por teléfono a la madre, y ésta, desde Madrid, fue la única que pudo convencerla de que entrara con sus compañeros. Que era una visita turística, y ya está. Eso fue hace dos años. Pues bien, la chica sigue incómoda con el tema, pero cada vez menos. ¡Pues anda que no he entrado yo en mezquitas!, le digo. Y ella se sonríe, porque en el fondo se da cuenta de que aquélla fue una actitud ridícula.
Pero nosotros no somos niños, somos adultos. Adultos que además presumimos de habernos criado en un ambiente laico, y con esas supuestas libertades que parece que el mundo occidental nos ha dado. Por eso no entiendo ese toniquete revanchista de que "si yo voy a sus países acato sus normas", "si yo los respeto que me respeten a mí", "si visito sus mezquitas yo sí que me pongo el pañuelo", "si estuviera en un colegio de Afganistán me obligarían a ponerme un burka". Pues muy bien. Como ellos son así, vamos a serlo también nosotros. Pero entonces ya no podremos presumir de ser personas más avanzadas o más abiertas o más lo que sea. Es como si cada vez que a los profesores un alumno les falta al respeto (y esto sucede cientos de veces cada día, os lo aseguro), nosotros pudiéramos (o incluso, según muchos, debiéramos) faltarles al respeto igualmente a ellos, devolviéndoles con la misma moneda. Menuda educación sería ésa. (Y por eso, que la prohibición del pañuelo se dé en un centro educativo, y no en un juzgado o en un hospital o en cualquier otro sitio público, me parece aún más alucinante, y una medida que echa por tierra todos los restos que día a día echamos en el proceso educativo.)
Si una niña mía aparece con pañuelo en clase, yo le seguiré enseñando literatura igual. Le seguiré intentando abrir los ojos a la vida y toda su gama de opciones (que desde mi perspectiva también será limitada), para que cuando toque, ella decida qué hacer sin que nadie le diga qué tiene que ponerse o en qué tiene que creer. Ni sus padres, ni sus profesores, ni una burocracia absurda.
Y como el post me ha salido muy largo, la perspectiva racional la dejo en manos de Mariano Fernández Enguita, con el que estoy de acuerdo en todo. Lean, lean.
miércoles, 28 de abril de 2010
lunes, 19 de abril de 2010
Alien o el cine en familia
De pequeños, cuando mi madre nos llevaba al cine a mi hermana y a mí, su pericia para elegir películas resultaba de todo menos ortodoxa. Recuerdo que en mi comunión, después del ágape con la familia en casa (no eran tiempos de banquetes ni celebraciones en salones de restaurantes), nos fuimos los cuatro a ver Aliens, la segunda parte de Alien, que ninguno, por cierto, habíamos visto nunca. ¡Menuda peli para una comunión, diréis! El resultado fue que yo, con ocho años, y cuando salió el primer alien del pecho de un contagiado, me tuve que salir al bar del cine, y me quedé durante todo el resto de la proyección con la señora de las palomitas, porque la visión de ese lindo animalito abriéndose camino entre sangre y entrañas me superó. En cambio mi hermana, más pequeña y más inconsciente, se la tragó entera.
A mí, sin embargo, la cosa no me debió dejar muy traumatizado. O a lo mejor es que el trauma tuvo su propia catarsis, porque años después, cuando ya de preadolescente vi la primera parte, y luego ya entera la segunda, las dos pelis pasaron a formar parte de mis cintas de terror favoritas, junto con la saga de Tiburón. Las veía continuamente, hipnotizado por ese monstruo y esa Sigourney Weaver poderosa que tenía más cojones aún que el propio monstruo. Y cuando las ponían en la tele, la familia entera nos la volvíamos a tragar una y otra vez, como quienes ven un clásico de Disney.
Años después, con apenas 14 años, vi Alien 3 en el cine, y me dejó frío frío. Demasiado intelectual para el bagaje que yo tenía entonces. Me la compré, y la vi varias veces más, algunas de ellas en el sofá del salón con mis padres y hermana. Y aunque sólo fuera por ver de nuevo a Ripley en acción, nos la volvíamos a tragar todos juntos, cerrando los ojos cuando Ripley se suicidaba para finiquitar la saga y ese momento de conjunción astral familiar. Porque después de la muerte de Ripley también murió esa manera de ver pelis juntos todos en el salón: mi hermana y yo entrábamos en una edad en la que nos empezamos a refugiar, especialmente yo, en nuestros propios cuartos, de espaldas a nuestros padres.
Por eso el verdadero hito vino con la cuarta parte. Cuando ya parecía que la trilogía se iba a quedar en eso, en una trilogía, y cuando yo ya tenía 19 años, se estrenó Alien Resurrection. La que podía borrar de un plumazo toda la desazón producida por esa tercera parte rara rara, que aunque hoy se considere una peli de culto, no pegaba ni con cola con las otras dos. La peli en la que Ripley resucitaba, y la que hizo resucitar también un momento de comunión mística para toda mi familia.
Y no sé cómo nos pusimos de acuerdo ni por qué, pero aún nos recuerdo a los cuatro sentados en fila en el cine, a mi madre y a mi padre a un lado, a mi hermana al otro, viendo los títulos de crédito de una peli, la de Jean Pierre Jeunet, que no sólo no nos decepcionó, sino que nos hizo salir del cine, especialmente a mi madre y a mí, con un sabor de boca y un brillo en los ojos como muy pocas otras pelis han conseguido. La peli de Jeunet podía ser también visualmente diferente, en el mejor y en el peor sentido de la palabra, pero el guión estaba muy bien engranado, y aunque ahora, con perspectiva, sepa que no está a la altura de las dos primeras, y que nunca se convertirá en una peli de culto como la tercera, al menos sé que es una peli honesta que sigo viendo una y otra vez y que me catapulta a ese momento de comunión con toda mi familia, en una época, la de mis 19 años, en la que ya era muy difícil juntarnos, y mucho más ponernos de acuerdo, toda la familia.
A mí, sin embargo, la cosa no me debió dejar muy traumatizado. O a lo mejor es que el trauma tuvo su propia catarsis, porque años después, cuando ya de preadolescente vi la primera parte, y luego ya entera la segunda, las dos pelis pasaron a formar parte de mis cintas de terror favoritas, junto con la saga de Tiburón. Las veía continuamente, hipnotizado por ese monstruo y esa Sigourney Weaver poderosa que tenía más cojones aún que el propio monstruo. Y cuando las ponían en la tele, la familia entera nos la volvíamos a tragar una y otra vez, como quienes ven un clásico de Disney.
Años después, con apenas 14 años, vi Alien 3 en el cine, y me dejó frío frío. Demasiado intelectual para el bagaje que yo tenía entonces. Me la compré, y la vi varias veces más, algunas de ellas en el sofá del salón con mis padres y hermana. Y aunque sólo fuera por ver de nuevo a Ripley en acción, nos la volvíamos a tragar todos juntos, cerrando los ojos cuando Ripley se suicidaba para finiquitar la saga y ese momento de conjunción astral familiar. Porque después de la muerte de Ripley también murió esa manera de ver pelis juntos todos en el salón: mi hermana y yo entrábamos en una edad en la que nos empezamos a refugiar, especialmente yo, en nuestros propios cuartos, de espaldas a nuestros padres.
Por eso el verdadero hito vino con la cuarta parte. Cuando ya parecía que la trilogía se iba a quedar en eso, en una trilogía, y cuando yo ya tenía 19 años, se estrenó Alien Resurrection. La que podía borrar de un plumazo toda la desazón producida por esa tercera parte rara rara, que aunque hoy se considere una peli de culto, no pegaba ni con cola con las otras dos. La peli en la que Ripley resucitaba, y la que hizo resucitar también un momento de comunión mística para toda mi familia.
Y no sé cómo nos pusimos de acuerdo ni por qué, pero aún nos recuerdo a los cuatro sentados en fila en el cine, a mi madre y a mi padre a un lado, a mi hermana al otro, viendo los títulos de crédito de una peli, la de Jean Pierre Jeunet, que no sólo no nos decepcionó, sino que nos hizo salir del cine, especialmente a mi madre y a mí, con un sabor de boca y un brillo en los ojos como muy pocas otras pelis han conseguido. La peli de Jeunet podía ser también visualmente diferente, en el mejor y en el peor sentido de la palabra, pero el guión estaba muy bien engranado, y aunque ahora, con perspectiva, sepa que no está a la altura de las dos primeras, y que nunca se convertirá en una peli de culto como la tercera, al menos sé que es una peli honesta que sigo viendo una y otra vez y que me catapulta a ese momento de comunión con toda mi familia, en una época, la de mis 19 años, en la que ya era muy difícil juntarnos, y mucho más ponernos de acuerdo, toda la familia.
La impronta Lindo
¿Se acuerdan de cuando dije que a la última peli de Albaladejo le faltaba el influjo de Elvira Lindo? Pues ese influjo sí que rezuma por todos lados en la obra Algo más inesperado que la muerte, que ahora se representa en el Teatro Lara de Madrid. La obra está basada en la única novela de Elvira Lindo que yo no me he leído, pero eso no impide reconocer la huella de la escritora en los diálogos geniales y en la chispa de cada uno de los personajes.
El montaje es sencillo, igual que lo eran (cinematográficamente hablando) aquellas pelis como Ataque verbal, Manolito gafotas o El cielo abierto. Pero los actores, igual que en aquellas películas, están geniales. La obra se divide en cuatro escenas de unos veinte minutos que se pasan como un suspiro, especialmente las tres últimas. La primera escena, introductoria, es la más fría, la más abstracta, y parecía que la Lindo se había contenido, pero no. La segunda escena era puro Elvira marca de la casa. El cara a cara entre Esperanza Elipe y Carmen Ruiz no podía ser más jugoso. La situación, el diálogo, esa chacha tan elviriana a la que la pija no sabe cómo rebatir. Y yo pensaba: dios mío, estas dos actrices, al leer el texto se habrán relamido de gusto, porque un texto como éste es un regalo para cualquier actriz. Un regalo en el sentido de que las palabras de la Lindo apenas necesitan una directriz para los actores, porque todo está en esas frases que sueltan la chacha y la pija, como estaban en los monólogos de Mariola Fuentes en El cielo abierto. Elvira es una maestra en radiografiar el sentir de esas chonis de los bajos fondos que en el fondo tienen mucho más que decir que muchos intelectuales, con una inteligencia de andar por casa de la que parece que los eruditos, viviendo en su burbuja, se han olvidado. Son diálogos en los que no puedes dejar de reírte, pero que te hecen pensar, y mucho.
La pena es que la obra se haya vendido como un drama. No sé si el libro original era serio, pero el tono de comedia en este texto es innegable. Otra cosa es que lo que se exponga dé para pensar, y que los diálogos estén llenos de aristas. Pero parece que a los productores les ha dado miedo venderla como una comedia, como si se pudiera confundir con algo chabacano, como si sólo en los dramas se pudiera hilar fino. Algo más inesperado que la muerte es una comedia, una comedia que a veces te deja con la risa congelada, y que te hace reflexionar, pero una comedia al cabo. Y muy buena.
sábado, 17 de abril de 2010
TEMPVS FVGIT
A qué vienes ahora,
juventud,
encanto descarado de la vida?
Qué te trae a la playa?
Estábamos tranquilos los mayores
y tú vienes a herirnos, reviviendo
los más temibles sueños imposibles,
tú vienes para hurgarnos las imaginaciones.
Decía Gil de Biedma que toda su poesía había girado siempre en torno a dos cosas: el paso del tiempo y él mismo. Yo ahora acabo de ver las Coplas de Manrique con mis chavales de 3º y pienso, ¿qué poesía, qué literatura no ha girado en torno al paso del tiempo? Y es ahora, pasados los treinta, cuando empiezo a vislumbrar de verdad el valor de toda esa literatura agonizante cuyos autores veían escaparse el tiempo de sus manos. Y me doy cuenta de lo injusto que es tener que adoctrinar a todos esos adolescentes con esa literatura que, por mucho que se la expliquemos, nunca van a comprender. Porque cuando les hablas de las Coplas, puedes por ejemplo incidir en esa muerte igualadora, en esa idea de la otra vida, incluso en esa nostalgia embaucadora y engañosa que no nos dejar vivir en paz (con recordar el campamento del verano pasado, vale). Pero del inexorable paso del tempo, a ver qué les cuentas tú a un hatajo de chavales de 14 años. Sin ir más lejos, en el último examen, un alumno calificó ese paso del tiempo no de inexorable, sino de inoxidable. Un lapsus tal vez, pero es que no sólo se trata de una palabra difícil por su forma, sino también imposible de comprender en su contenido a esas edades.
Sí, hablar de la muerte puede a veces ser la solución. A los adolescentes el tema de la muerte les atrae más. En tierra, el polvo, en humo, en sombra, en nada. El de Góngora es un verso que les pone, no sólo por ser un pedazo de verso, claro, sino por todo lo que tiene de escatológico. Pero hablar del paso del tiempo no es sólo hablar de la ultratumba. El paso del tiempo, en toda su dimensión, es mucho más sutil. Esa sombra que a Lorca le enturbia la garganta y esa luz de enero que otra vez viene y mil, ese divino tesoro de Darío que se va para no volver suelen dejar fríos a los chavales. Porque los chavales quieren dejar atrás la juventud cuanto antes, como yo también quise en su día, y como todos quisimos (aunque la nostalgia nos engañe), para arrepentirnos luego.
No, el tempus fugit es algo mucho más sutil, pero lo domina todo. Es tener que controlar las horas de sueño porque si no al día siguiente estás hecho una mierda. Es no pasarte con la comida porque lo que antes nunca te sentó mal ahora te deja con el estómago hecho polvo. Es saber que ya nunca vas a improvisar muchas cosas. Es retirarte de la fiesta a una hora prudente. Es vigilar las ojeras, y el pelo que se cae para no volver a crecer. Es elegir la ropa adecuada para cada ocasión, porque ya no tienes excusas. Es mantener las formas, porque lo que antes era una idiosincrasia que apelaba a la indulgencia, ahora te deja en ridículo. Es fiarte menos de los que te rodean. Es descubrir que no hay nadie normal, y que tú tampoco lo eres, porque también tienes tus propias y oscuras aristas. Es cargar con una mochila cada vez más pesada. Es aprender a cicatrizar las heridas. Es resignarse a saber que la felicidad no va estar siempre presente en tu vida. Es conquistar tu propia soledad, y lidiar con tus demonios. Y es por supuesto, saber que el amor, lo único que te salva de ese tiempo esquivo, es cada vez más difícil de encontrar, a lo mejor porque tú eres el primero que no lo buscas.
Yo a mis chavales, la verdad, no veo manera de explicarles todo esto. Y tampoco sé si quiero. A mí me verían como un marciano, y a ellos les amargaría la vida.
juventud,
encanto descarado de la vida?
Qué te trae a la playa?
Estábamos tranquilos los mayores
y tú vienes a herirnos, reviviendo
los más temibles sueños imposibles,
tú vienes para hurgarnos las imaginaciones.
Decía Gil de Biedma que toda su poesía había girado siempre en torno a dos cosas: el paso del tiempo y él mismo. Yo ahora acabo de ver las Coplas de Manrique con mis chavales de 3º y pienso, ¿qué poesía, qué literatura no ha girado en torno al paso del tiempo? Y es ahora, pasados los treinta, cuando empiezo a vislumbrar de verdad el valor de toda esa literatura agonizante cuyos autores veían escaparse el tiempo de sus manos. Y me doy cuenta de lo injusto que es tener que adoctrinar a todos esos adolescentes con esa literatura que, por mucho que se la expliquemos, nunca van a comprender. Porque cuando les hablas de las Coplas, puedes por ejemplo incidir en esa muerte igualadora, en esa idea de la otra vida, incluso en esa nostalgia embaucadora y engañosa que no nos dejar vivir en paz (con recordar el campamento del verano pasado, vale). Pero del inexorable paso del tempo, a ver qué les cuentas tú a un hatajo de chavales de 14 años. Sin ir más lejos, en el último examen, un alumno calificó ese paso del tiempo no de inexorable, sino de inoxidable. Un lapsus tal vez, pero es que no sólo se trata de una palabra difícil por su forma, sino también imposible de comprender en su contenido a esas edades.
Sí, hablar de la muerte puede a veces ser la solución. A los adolescentes el tema de la muerte les atrae más. En tierra, el polvo, en humo, en sombra, en nada. El de Góngora es un verso que les pone, no sólo por ser un pedazo de verso, claro, sino por todo lo que tiene de escatológico. Pero hablar del paso del tiempo no es sólo hablar de la ultratumba. El paso del tiempo, en toda su dimensión, es mucho más sutil. Esa sombra que a Lorca le enturbia la garganta y esa luz de enero que otra vez viene y mil, ese divino tesoro de Darío que se va para no volver suelen dejar fríos a los chavales. Porque los chavales quieren dejar atrás la juventud cuanto antes, como yo también quise en su día, y como todos quisimos (aunque la nostalgia nos engañe), para arrepentirnos luego.
No, el tempus fugit es algo mucho más sutil, pero lo domina todo. Es tener que controlar las horas de sueño porque si no al día siguiente estás hecho una mierda. Es no pasarte con la comida porque lo que antes nunca te sentó mal ahora te deja con el estómago hecho polvo. Es saber que ya nunca vas a improvisar muchas cosas. Es retirarte de la fiesta a una hora prudente. Es vigilar las ojeras, y el pelo que se cae para no volver a crecer. Es elegir la ropa adecuada para cada ocasión, porque ya no tienes excusas. Es mantener las formas, porque lo que antes era una idiosincrasia que apelaba a la indulgencia, ahora te deja en ridículo. Es fiarte menos de los que te rodean. Es descubrir que no hay nadie normal, y que tú tampoco lo eres, porque también tienes tus propias y oscuras aristas. Es cargar con una mochila cada vez más pesada. Es aprender a cicatrizar las heridas. Es resignarse a saber que la felicidad no va estar siempre presente en tu vida. Es conquistar tu propia soledad, y lidiar con tus demonios. Y es por supuesto, saber que el amor, lo único que te salva de ese tiempo esquivo, es cada vez más difícil de encontrar, a lo mejor porque tú eres el primero que no lo buscas.
Yo a mis chavales, la verdad, no veo manera de explicarles todo esto. Y tampoco sé si quiero. A mí me verían como un marciano, y a ellos les amargaría la vida.
sábado, 10 de abril de 2010
Iglesia Católica Apostólica y Romana (y Bajuna, y Soez, y Vil)
No creo que una crisis como ésta acabe con la Iglesia Católica Apostólica y Romana, tal y como la conocemos y la hemos conocido durante siglos. Pero por soñar, que no falte. Y aun así, es curioso: dos mil años esperando que todo el entramado mafioso-barra-oscurantista del Vaticano se viniera abajo, para que ahora, la mayor crisis en décadas de la Iglesia vaya a venir de la mano de algo tan vil y tan patético como el abuso de menores. No sé, como poco, me resulta decepcionante. Que no sean las ideas y la apertura mental las que hagan tambalearse a Ratzinger y sus acólitos, sino la corrupción sexual...
Mmm, a veces, la historia, como la propia vida, tiene sus ironías. Una ironía que no me deja buen sabor de boca. Es un triste triunfo, que tiene el amargo regusto de lo vergonzoso.
Mmm, a veces, la historia, como la propia vida, tiene sus ironías. Una ironía que no me deja buen sabor de boca. Es un triste triunfo, que tiene el amargo regusto de lo vergonzoso.
sábado, 3 de abril de 2010
Best chase scene ever filmed
Siéntense y prepárense a descojonarse con la mejor escena de persecución de la historia del cine:
viernes, 2 de abril de 2010
Sutil y generosa Austen
Años de recomendaciones, primero de Kubelick, luego de Pepa, y por último de Mariola, no habían hecho mella en mí. Pero cuando fue una alumna de 2º de la ESO la que hace poco me recomendó a Jane Austen, supe que no podía posponerla más. Esa misma tarde, después del instituto, me fui a la Casa del Libro, comparé entre varias traducciones, y me llevé Orgullo y prejuicio a casa.
Toda mi vida pensando que el origen de las comedias románticas que más me gustan estaba en Historias de Philadelphia, y ahora, al terminarme el libro, me doy cuenta de que el germen y la chispa original no estaba en el cine, sino en la literatura inglesa de más de un siglo antes.
Lo que al principio más me ha sorprendido de la Austen es el increíble ritmo con el que comienza la historia. No me he encontrado ni las descripciones ni las reflexiones filosóficas que me esperaba, al estilo de las de La Regenta (por comparar con un español). Será literatura decimonónica, pero la cosa va mucho más rápido y tiene mucho más suspense que muchas narraciones actuales.
No quiero decir con esto que a la novela no le falte una tesis. Claro que la hay, pero la Austen es inteligente y sutil como pocos, y no pierde el tiempo con reflexiones panfletarias. La crítica social y la ironía están ahí, pero no por eso tiene que sacrificar la historia ni ser corrosiva. Austen es más inteligente que todo eso, precisamente porque no tiene necesidad de aparentar esa superior inteligencia. Y además es generosa, porque nunca quiere quedar por encima de sus personajes, sino que les tiene un profundo respeto. Todas las virtudes se las cede a Elizabeth y a Darcy, geniales como pocos personajes de la literatura, y sin necesidad de ser unos excéntricos.
Eso sí, la sutilidad no le impide a Jane Austen soltar alguna alguna que otra verdad sobre la sociedad en la que vive, de esas que que quedan dichas para los que quieran entender. Cuando en el capítulo XXII habla de la boda de Charlotte con el ridículo Collins (compromiso que deja estupefacta a la propia protagonista, Elizabeth), el pasaje es de un patetismo revelador:
[...] Toda la familia se regocijó muchísimo por la noticia. Las hijas menores tenían la esperanza de ser presentadas en sociedad un año o dos antes de lo que lo habrían hecho de no ser por esta circunstancia. Los hijos se vieron libres del temor de que Charlotte se quedase soltera. Charlotte estaba tranquila. Había ganado la partida y tenía tiempo para considerarlo. Sus reflexiones eran en general satisfactorias. A decir verdad, Collins no era ni inteligente ni simpático, su compañía era pesada y su cariño por ella debía de ser imaginario. Pero, al fin y al cabo, sería su marido. A pesar de que Charlotte no tenía una gran opinión de los hombres ni del matrimonio, siempre lo había ambicionado porque era la única colocación honrosa para una joven bien educada y de fortuna escasa, y, aunque no se pudiese asegurar que fuese una fuente de felicidad, siempre sería el más grato recurso contra la necesidad. Este recurso era lo que acababa de conseguir, ya que a los veintisiete años de edad, sin haber sido nunca bonita, era una verdadera suerte para ella.
Pues ahí queda. Y el que quiera entender, que entienda.
***
Y aun así, es gracioso que una novela escrita con esa supuesta mesura emocione tanto. Austen huye de las salidas de tono románticas de la época, y sin embargo a uno, como lector, le da un vuelco el corazón casi en cada página de la novela. Y llama también la atención que, huyendo de ese romanticismo mal entendido, Austen sea el germen de todo lo que posteriormente, en cine y literatura, se ha entendido por romántico: los malos entendidos, los encuentros y desencuentros, el odio y el desprecio que llevan al amor y esos finales felices que le dejan a uno con tan buen sabor de boca, y con la esperanza de que un amor como el de Lizzy y Darcy es posible.
Toda mi vida pensando que el origen de las comedias románticas que más me gustan estaba en Historias de Philadelphia, y ahora, al terminarme el libro, me doy cuenta de que el germen y la chispa original no estaba en el cine, sino en la literatura inglesa de más de un siglo antes.
Lo que al principio más me ha sorprendido de la Austen es el increíble ritmo con el que comienza la historia. No me he encontrado ni las descripciones ni las reflexiones filosóficas que me esperaba, al estilo de las de La Regenta (por comparar con un español). Será literatura decimonónica, pero la cosa va mucho más rápido y tiene mucho más suspense que muchas narraciones actuales.
No quiero decir con esto que a la novela no le falte una tesis. Claro que la hay, pero la Austen es inteligente y sutil como pocos, y no pierde el tiempo con reflexiones panfletarias. La crítica social y la ironía están ahí, pero no por eso tiene que sacrificar la historia ni ser corrosiva. Austen es más inteligente que todo eso, precisamente porque no tiene necesidad de aparentar esa superior inteligencia. Y además es generosa, porque nunca quiere quedar por encima de sus personajes, sino que les tiene un profundo respeto. Todas las virtudes se las cede a Elizabeth y a Darcy, geniales como pocos personajes de la literatura, y sin necesidad de ser unos excéntricos.
Eso sí, la sutilidad no le impide a Jane Austen soltar alguna alguna que otra verdad sobre la sociedad en la que vive, de esas que que quedan dichas para los que quieran entender. Cuando en el capítulo XXII habla de la boda de Charlotte con el ridículo Collins (compromiso que deja estupefacta a la propia protagonista, Elizabeth), el pasaje es de un patetismo revelador:
[...] Toda la familia se regocijó muchísimo por la noticia. Las hijas menores tenían la esperanza de ser presentadas en sociedad un año o dos antes de lo que lo habrían hecho de no ser por esta circunstancia. Los hijos se vieron libres del temor de que Charlotte se quedase soltera. Charlotte estaba tranquila. Había ganado la partida y tenía tiempo para considerarlo. Sus reflexiones eran en general satisfactorias. A decir verdad, Collins no era ni inteligente ni simpático, su compañía era pesada y su cariño por ella debía de ser imaginario. Pero, al fin y al cabo, sería su marido. A pesar de que Charlotte no tenía una gran opinión de los hombres ni del matrimonio, siempre lo había ambicionado porque era la única colocación honrosa para una joven bien educada y de fortuna escasa, y, aunque no se pudiese asegurar que fuese una fuente de felicidad, siempre sería el más grato recurso contra la necesidad. Este recurso era lo que acababa de conseguir, ya que a los veintisiete años de edad, sin haber sido nunca bonita, era una verdadera suerte para ella.
Pues ahí queda. Y el que quiera entender, que entienda.
***
Y aun así, es gracioso que una novela escrita con esa supuesta mesura emocione tanto. Austen huye de las salidas de tono románticas de la época, y sin embargo a uno, como lector, le da un vuelco el corazón casi en cada página de la novela. Y llama también la atención que, huyendo de ese romanticismo mal entendido, Austen sea el germen de todo lo que posteriormente, en cine y literatura, se ha entendido por romántico: los malos entendidos, los encuentros y desencuentros, el odio y el desprecio que llevan al amor y esos finales felices que le dejan a uno con tan buen sabor de boca, y con la esperanza de que un amor como el de Lizzy y Darcy es posible.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)